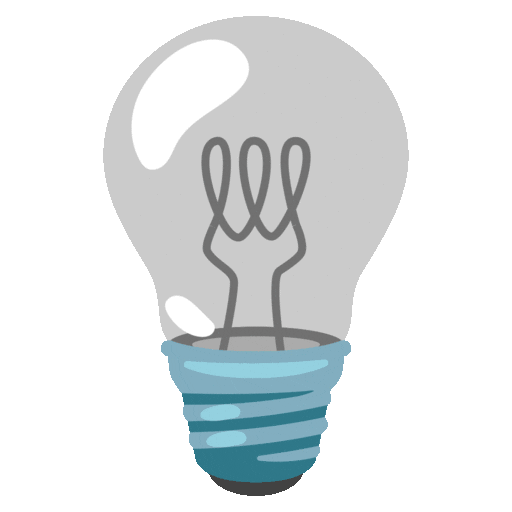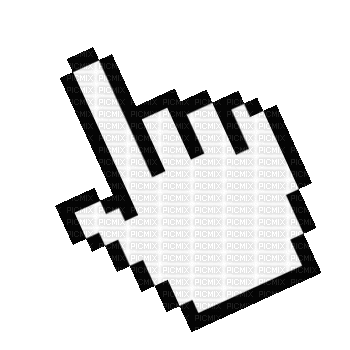De mi amigo Jaht
MARTES, 28 DE ABRIL DE 2009
Ayer fuimos marroquíes
Hace casi treinta años que cogí la maleta de madera y escapé de la Edad Media y el feudalismo para trabajar en el extranjero. Tú sabías muy bien que me ví obligado a tomar aquella decisión. Estaba harto de ser tratado peor que los perros. Tenía las manos rotas, el orgullo pisoteado y a los veinticuatro años me encontraba encarcelado en mi propia tierra, que no era mía, y en mi propio pueblo que era de cuatro.
Salí de noche junto a Tomás y Enrique, como si fuéramos fugitivos y era cierto que estábamos huyendo. Huíamos de todo y de todos y, aunque ilusionados, la verdad es que estábamos muertos de miedo. Por suerte el miedo nos dio alas en lugar de paralizarnos. Hoy recuerdo muy claramente que tanto madre como tú intentasteis retenerme hasta el último momento y que os quedasteis llorando en la plaza del pueblo cuando arrancó el taxi que nos llevaba a Navalmoral a coger el tren.
Tú tenías entonces los años que yo tengo ahora pero estabas muy viejo. Habías trabajado tan duramente la tierra de los demás que tus pies habían echado raíces en las noches de riego y eras una prolongación sarmentosa y con boina. Tu pariente más cercano en cuanto a apariencia física bien pudo ser el olivo, y tu paciencia y conformismo no envidiaban la actitud penosa y serena del árbol centenario. Sabes que sufrí mucho al dejaros, porque aunque nunca os lo había dicho yo os quería. Nuestros largos silencios, en el campo y bajo el sol, eran prácticas telepáticas. ¡Hacíamos buen equipo, padre!.
¡Cuánto tiempo ha pasado!, pero qué frescos están todos los recuerdos de aquellos días. Tomás, Enrique y yo que apenas habíamos salido del pueblo, llegamos tras dos días de viaje a una ciudad alemana de la que sólo conocíamos el nombre y eso porque iba escrito en un papel. Fue como meterse en la máquina del tiempo y trasladarse cien años por delante del presente. Retrocedimos al estado inocente de la niñez y empezamos desde cero a conocer todo y a aprender cada cosa que aparecía ante nuestros ojos sin pestañeo y que penetraba en nuestros abiertos oídos.
El trabajo para nosotros, hombres de campo y de jornadas de sol a sol, era un entretenimiento insulso. Nos sabía a poco y por eso metíamos muchas horas por ver si el cuerpo se nos cansaba, porque nos parecía un sacrilegio ir a la cama con tanto desahogo. Éramos los primeros emigrantes y ellos necesitaban nuestros brazos para hacer y embolsar millones y millones de salchichas. Nos dimos cuenta, a medida que nos íbamos adaptando, que los trabajos más duros y desagradables los hacíamos nosotros, pero esto no nos preocupaba demasiado y lo considerábamos normal. Además todos los meses cobrábamos más de lo que nosotros hubiéramos nunca imaginado. Nos trataban bien entonces los alemanes y no digamos las alemanas. Acostumbrados al puritanismo de nuestras mujeres y a su afán por ocultar los encantos, enseguida nos dimos cuenta que habíamos llegado a Sodoma. No éramos capaces de desviar nuestros ojos de sus blancas carnes y sus tentadoras sonrisas y muy pronto, casi sin quererlo, caímos por una maravillosa cascada de desenfreno. Pero ya te conté una vez que aquello, para nuestro asombro, no nos costaba un duro. Es más nos agasajaban tanto ellas como sus padres, e incluso algunos maridos.
Todas aquellas sensaciones y descubrimientos fueron pasajeros. Los años fueron poco a poco dejando las cosas en su sitio y yo me dí cuenta que aquel no era mi lugar. Me dí cuenta que era extranjero y a pesar de que habían llegado muchos más españoles, el sol continuaba calentando poco y la intranquilidad por teneros tan lejos se me iba clavando como una astilla en el alma. Es cierto que nos veíamos una vez al año y que manteníamos correspondencia, pero esto no hacía más que aumentar mi nostalgia y todos los días pensaba en el regreso.
Luego me dejé arrullar por el conformismo y sacrifiqué mis ansias de volver en aras de la comodidad y del empleo seguro. Había que ser muy valiente para enfrentarse otra vez a una realidad extremeña, que seguía siendo dura, y yo había caído en una confortable cobardía. Me casé y se fueron distanciando mis vueltas a casa. Os alimenté con buenas palabras, algún dinero y fotografías de los nietos. Vosotros confesabais estar contentos por mi situación y porque todo me iba bien y me animabais diciéndome que no me preocupara, que a vosotros no os faltaba de nada y que no se puede tener todo en la vida.
Llegó el momento en que empezaron los alemanes a mirarnos por encima del hombro. Ya no éramos aquellos que contribuyeron con su trabajo a levantar el país. La crisis parió desempleo y nosotros nos convertimos de la noche a la mañana en intrusos e incluso en enemigos. De nada servía alegar que les habías entregado parte de tu vida, ni siquiera el que tus hijos fueran alemanes era suficiente para perder la etiqueta de usurpador. Y allí estaba yo, sin identidad, sin ningún apoyo. Allí no nos quieren ver y aquí tampoco somos ya bien recibidos. Hemos quedado troceados en estaciones de tren, en aeropuertos y en las aduanas. Y todo por buscar de comer, por comprarnos casa y coche y querer vivir con dignidad. Es tal la situación que estoy cogiendo complejo de culpabilidad, ¿habré hecho algo malo, para ser tratado así?. Tú ya no puedes contestarme padre, aunque sé que me dirías que la vida es así y que qué le vamos a hacer.
Estoy muy cansado y muy sólo. Se me vino encima toda la soledad cuando supe que te me estabas muriendo. Tuve la sensación de que tus hombros soportaban aún la mitad de mi carga y a medida que morías toda las pesadumbre se trasladaba a los míos.
Hoy he vuelto a casa y tú no has salido a recibirme. Estás en tu habitación más pálido y mejor afeitado que nunca. Ha desaparecido todo el sol que habitaba cada uno de los poros de tu piel y la luz de las velas amarillea tu figura sarmentosa. No voy a llorar, porque a ti no te gustaría. Sólo lamento todo el tiempo perdido, estos treinta años de ausencias, cambiando afecto por dinero y salchichas. Sin ellas: ¡Cuántas veces, padre, hubiéramos bajado al río para no hablar, y contemplando los peces y perfumándonos de saúco, hubiéramos sacado de tu petaca, hebras de tabaco!.
Del baúl de mi padre -1987- Jaht
MARTES, 28 DE ABRIL DE 2009
Ayer fuimos marroquíes
Hace casi treinta años que cogí la maleta de madera y escapé de la Edad Media y el feudalismo para trabajar en el extranjero. Tú sabías muy bien que me ví obligado a tomar aquella decisión. Estaba harto de ser tratado peor que los perros. Tenía las manos rotas, el orgullo pisoteado y a los veinticuatro años me encontraba encarcelado en mi propia tierra, que no era mía, y en mi propio pueblo que era de cuatro.
Salí de noche junto a Tomás y Enrique, como si fuéramos fugitivos y era cierto que estábamos huyendo. Huíamos de todo y de todos y, aunque ilusionados, la verdad es que estábamos muertos de miedo. Por suerte el miedo nos dio alas en lugar de paralizarnos. Hoy recuerdo muy claramente que tanto madre como tú intentasteis retenerme hasta el último momento y que os quedasteis llorando en la plaza del pueblo cuando arrancó el taxi que nos llevaba a Navalmoral a coger el tren.
Tú tenías entonces los años que yo tengo ahora pero estabas muy viejo. Habías trabajado tan duramente la tierra de los demás que tus pies habían echado raíces en las noches de riego y eras una prolongación sarmentosa y con boina. Tu pariente más cercano en cuanto a apariencia física bien pudo ser el olivo, y tu paciencia y conformismo no envidiaban la actitud penosa y serena del árbol centenario. Sabes que sufrí mucho al dejaros, porque aunque nunca os lo había dicho yo os quería. Nuestros largos silencios, en el campo y bajo el sol, eran prácticas telepáticas. ¡Hacíamos buen equipo, padre!.
¡Cuánto tiempo ha pasado!, pero qué frescos están todos los recuerdos de aquellos días. Tomás, Enrique y yo que apenas habíamos salido del pueblo, llegamos tras dos días de viaje a una ciudad alemana de la que sólo conocíamos el nombre y eso porque iba escrito en un papel. Fue como meterse en la máquina del tiempo y trasladarse cien años por delante del presente. Retrocedimos al estado inocente de la niñez y empezamos desde cero a conocer todo y a aprender cada cosa que aparecía ante nuestros ojos sin pestañeo y que penetraba en nuestros abiertos oídos.
El trabajo para nosotros, hombres de campo y de jornadas de sol a sol, era un entretenimiento insulso. Nos sabía a poco y por eso metíamos muchas horas por ver si el cuerpo se nos cansaba, porque nos parecía un sacrilegio ir a la cama con tanto desahogo. Éramos los primeros emigrantes y ellos necesitaban nuestros brazos para hacer y embolsar millones y millones de salchichas. Nos dimos cuenta, a medida que nos íbamos adaptando, que los trabajos más duros y desagradables los hacíamos nosotros, pero esto no nos preocupaba demasiado y lo considerábamos normal. Además todos los meses cobrábamos más de lo que nosotros hubiéramos nunca imaginado. Nos trataban bien entonces los alemanes y no digamos las alemanas. Acostumbrados al puritanismo de nuestras mujeres y a su afán por ocultar los encantos, enseguida nos dimos cuenta que habíamos llegado a Sodoma. No éramos capaces de desviar nuestros ojos de sus blancas carnes y sus tentadoras sonrisas y muy pronto, casi sin quererlo, caímos por una maravillosa cascada de desenfreno. Pero ya te conté una vez que aquello, para nuestro asombro, no nos costaba un duro. Es más nos agasajaban tanto ellas como sus padres, e incluso algunos maridos.
Todas aquellas sensaciones y descubrimientos fueron pasajeros. Los años fueron poco a poco dejando las cosas en su sitio y yo me dí cuenta que aquel no era mi lugar. Me dí cuenta que era extranjero y a pesar de que habían llegado muchos más españoles, el sol continuaba calentando poco y la intranquilidad por teneros tan lejos se me iba clavando como una astilla en el alma. Es cierto que nos veíamos una vez al año y que manteníamos correspondencia, pero esto no hacía más que aumentar mi nostalgia y todos los días pensaba en el regreso.
Luego me dejé arrullar por el conformismo y sacrifiqué mis ansias de volver en aras de la comodidad y del empleo seguro. Había que ser muy valiente para enfrentarse otra vez a una realidad extremeña, que seguía siendo dura, y yo había caído en una confortable cobardía. Me casé y se fueron distanciando mis vueltas a casa. Os alimenté con buenas palabras, algún dinero y fotografías de los nietos. Vosotros confesabais estar contentos por mi situación y porque todo me iba bien y me animabais diciéndome que no me preocupara, que a vosotros no os faltaba de nada y que no se puede tener todo en la vida.
Llegó el momento en que empezaron los alemanes a mirarnos por encima del hombro. Ya no éramos aquellos que contribuyeron con su trabajo a levantar el país. La crisis parió desempleo y nosotros nos convertimos de la noche a la mañana en intrusos e incluso en enemigos. De nada servía alegar que les habías entregado parte de tu vida, ni siquiera el que tus hijos fueran alemanes era suficiente para perder la etiqueta de usurpador. Y allí estaba yo, sin identidad, sin ningún apoyo. Allí no nos quieren ver y aquí tampoco somos ya bien recibidos. Hemos quedado troceados en estaciones de tren, en aeropuertos y en las aduanas. Y todo por buscar de comer, por comprarnos casa y coche y querer vivir con dignidad. Es tal la situación que estoy cogiendo complejo de culpabilidad, ¿habré hecho algo malo, para ser tratado así?. Tú ya no puedes contestarme padre, aunque sé que me dirías que la vida es así y que qué le vamos a hacer.
Estoy muy cansado y muy sólo. Se me vino encima toda la soledad cuando supe que te me estabas muriendo. Tuve la sensación de que tus hombros soportaban aún la mitad de mi carga y a medida que morías toda las pesadumbre se trasladaba a los míos.
Hoy he vuelto a casa y tú no has salido a recibirme. Estás en tu habitación más pálido y mejor afeitado que nunca. Ha desaparecido todo el sol que habitaba cada uno de los poros de tu piel y la luz de las velas amarillea tu figura sarmentosa. No voy a llorar, porque a ti no te gustaría. Sólo lamento todo el tiempo perdido, estos treinta años de ausencias, cambiando afecto por dinero y salchichas. Sin ellas: ¡Cuántas veces, padre, hubiéramos bajado al río para no hablar, y contemplando los peces y perfumándonos de saúco, hubiéramos sacado de tu petaca, hebras de tabaco!.
Del baúl de mi padre -1987- Jaht